
LOS MUSEOS
De joven, quería vivir en un museo, escribir en un museo, amar en un museo. En un museo cerrado al público, claro. Me parecía que era el espacio, el ámbito donde las dos coordenadas de la realidad: el tiempo y el espacio se suspendían, flotaban, y se abrían, entonces, las puertas de la fantasía, del sueño, de la creación.
¿Qué hay, detrás del rostro de Mona Lisa, qué aire, qué paisaje? ¿Hay algo más estremecedor que ese grito mudo de Munch?
Me enamoré tempranamente de la pintura y de la fotografía. Tienen la virtud de retener el instante: consiguen fijar el tiempo, ese traidor que se nos escapa entre los dedos.
En Montevideo hay pocos museos, y entonces no existía Internet, de modo que me conformaba con rastrear en los libros la reproducción de cuadros.
Hay tres revelaciones en mi vida: William Turner, cuyos cuadros de naufragios eran mis pesadillas recurrentes, y el símbolo romántico por excelencia (Turner le agrega a la pintura lo que no tiene: movimiento); Caspar David Friedrich, que consigue pintar el sentimiento metafísico de la distancia entre lo humano y el infinito, relativiza al ser humano; y Edward Hopper, el pintor de la soledad urbana: creo que fui la primera escritora en elegir la portada de uno de sus cuadros para uno de mis libros.
Richar Estes –sobre el que di una conferencia en el Museo Thyssen- también me entusiasma, pero no me provoca la emoción de los otros. En él, la ciudad ocupa todo el espacio: no hay seres humanos.
Mis obras de arte favoritas, si es que he de elegir algunas entre tantas que me emocionan, podrían ser estas:
Vista del gran canal, de Francesco Guardi.
El jardín de las delicias, de Jerónimo Bosch
El viajero sobre el mar de nubes, de Caspar David Friedrich (es Caspar, no con G)
La mañana después del diluvio, de W. Turner
Tormenta de nieve, de W. Turner
La memoria, de René Magritte
Oficina en N. York, de Edward Hopper
El pabellón del muelle de Michael Andrews
Habitación de hotel, de Edward Hopper.

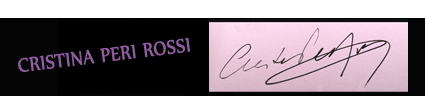
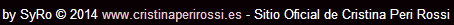 www.cristinaperirossi.es
www.cristinaperirossi.es
Redes Sociales